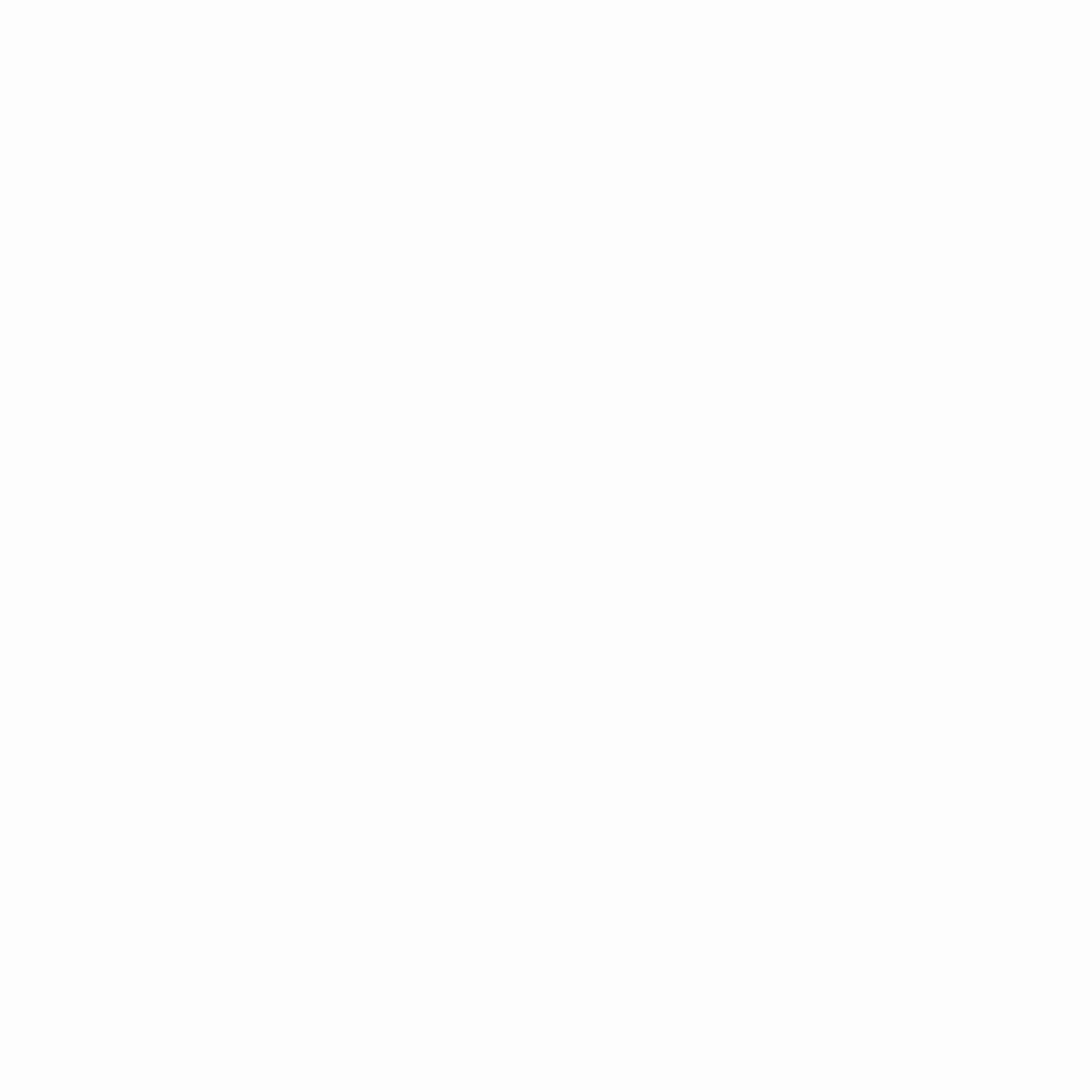Hay un son que en nombre de Chencha llama…
Comparte Este Artículo
No hemos leído lo suficiente como para emitir una opinión en torno al viejo dilema de si el son es de aquí o es de allá. Cuba y Dominicana han sido casi un patio, allá llegamos y de allá nos llegan. Dependiendo de cómo se presente el espacio político de uno y otro lado desde hace varios siglos.
Bastantes cosas de nuestra cultura y de nuestra música compartimos con los demás integrantes de este universo llamado Caribe, y mucho más si se trata del Caribe en español, con los cuales compartimos la historia común del «descubrimiento» –en el sentido de encontrar algo que no se sabía que existía– la infame conquista, colonialismo, esclavitud y todos los rastros que eso fue dejando en un mismo idioma.
Como humanos siempre hemos estado viniendo o yendo, de y para, por o sin razones. Aunque en la mayoría ha sido por vivencias o sobrevivencia. En este caso, no abordamos el son desde la teoría de la Má Teodora de Alejo Carpentier, de que esta música fue llevada a Cuba desde el primer Santiago de América; sino en cómo lo hemos influido o nos ha influenciado a los dominicanos. En este caso, poco importa lo que digan los investigadores cubanos o dominicanos, lo que es relevante es que en su historia la manera dominicana del son tiene tradición, evolución y transformaciones propias. Dominicana es, sino el segundo por lo menos el tercero en tener al son como uno de sus principales motivaciones para hacer música y disfrutar del baile.
Varias generaciones de artistas dominicanos le han dedicado su talento y conocimiento al son, somos soneros de alma, de los barrios como Borojol, en voz de Rey Reyes. Siempre será el sonero. Ser sonero es como ser bachatero o dembowsero, tiene su propia forma de ser, de vestir, de beber, de comportarse y de bailar. Ser sonero es actuar de acuerdo a la melodía del son y su acompasado murmullo marino que obliga a un tempo de paz interior y de gozo corporal. El son fue primordial en la conformación del carácter de varias generaciones de dominicanos.
Gente silenciosa, sonriente y con un motivo para vivir que los trasciende. Como ver a Chencha sin poder apenas pararse, mover el pecho y los brazos con aquello profundo que le hace recordar quien es y lo que fue su vida al compás de una pasión compartida con Bonyé, con quien bailó para el público desde 1986.

El son es el único género musical que ha sido capaz de mantener, inquebrantablemente, asociaciones de bailadores y lugares especializados en sonar este tipo de música. Antes estuvo el Palacio del Son, ahí sigue inquebrantable el Secreto Musical y ahora celebramos que nace un espacio cultural de impacto en el entorno en que está (Villa Duarte) y que moverá a los soneros de todas partes a este lugar, desde ya histórico cultural y musicalmente. Manuel Jiménez y sus aliados responden a un derecho que tiene la ciudadanía de tener espacios lúdicos donde su ser, pueda ser en todo su esplendor de ocio y afición.
El Espacio de Chencha
Recorrer toda la capital para llegar al lugar donde Google Map indica queda el Chencha Bar es una aventura, por todos los recovecos que hay que recorrer. Sin embargo, al llegar quisiera explicarse como esto se le ocurrió a alguien o cómo antes no se le ocurrió a alguien más.
Es varias cosas a la vez. Un lugar para el arte. Tiene un inmenso mural que destaca artistas nacidos en Villa Duarte como el gran sonero Raulín Rosendo y el multifacético Luisito Martí.
También otras grandes figuras del arte como Miriam Cruz, Sexappeal, Los Hermanos Rosario y el pintor Pedro Veras, personas nacidas o que han vivido en sectores de Santo Domingo Este. Mientras que el espacio de la tarima tiene a Chencha de un lado y del otro a Cuco Valoy, figura transversal de los ritmos populares: son, bachata y merengue. Tampoco podía faltar Cheché Abréu, coloso del son y del merengue.

El caso es que hay que estar ahí debajo del puente, detrás de la fábrica de ron Barceló y sentir el peso de la historia y cómo la hemos ido marcando en pasos con el cuerpo y en patrimonios inmateriales con nuestra interpretación sonora de la música del mundo.
La presentación del Grupo Bonyé, el disfrute de Chencha y la impecable participación de Cuco Valoy llevó al paroxismo a los presentes, que bailaban, transmitían el concierto y aplaudían sintiéndose parte de algo que de por sí, les pertenece. Durante la inauguración, porque no solo de arte vive el ser humano, hubo partes oficiales, entre ellas el alcalde Manuel Jiménez entregó sendos reconocimientos a Cuco Valoy y a Chencha «por su destacado rol en la narrativa histórica del arte y la cultura, nacionales».
Chencha, Espacio Abierto no puede estar mejor ubicado, tiene como techo el cielo y como andamiaje el puente Matías Ramón Mella (el de La Bicicleta), la mirada se pierde frente al río Ozama y el paisaje que lleva a una ciudad que nació de este lado, en el que hay una pequeña iglesia que lo recuerda.
Chencha, Espacio Abierto, según los datos aportados por Jonathan Liriano en nombre de la Alcaldía Santo Domingo Este, fue construida por el costo de «más de 7 millones de pesos bajo la responsabilidad de un equipo de personas, que hizo realidad el proyecto ideado por el alcalde Manuel Jiménez, entre ellas Bernardo Ayala, encargado de Cooperación y Proyectos Especiales del ayuntamiento; Ramón Acevedo, ingeniero responsable de la construcción, la muralista y artista plástica, Francisca Hidalgo, quien tuvo la responsabilidad de los murales, así como el equipo de ingeniería, cultura, fiscalización y obras y otras direcciones involucradas».
Dados los créditos, nos queda la esperanza de que el son en vivo de los viernes de Chino Méndez cuente con la complicidad de los melómanos y bailadores del país. Que el alma del barrio se despierte para una causa feliz… la de la música.