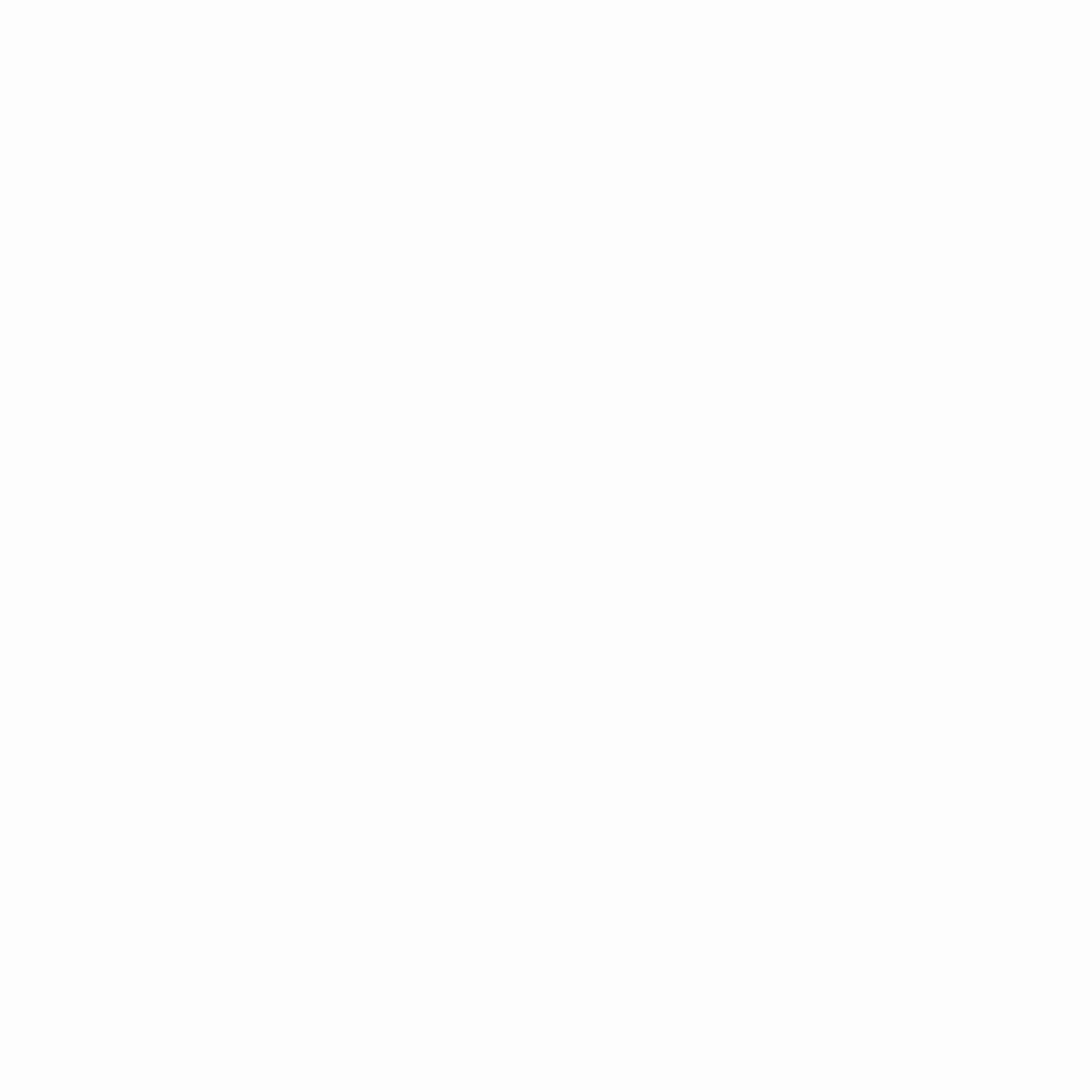
Salsa, algunas reflexiones tras volver a leer a Leonardo Padura
Comparte Este Artículo
«Y a estas alturas, ¿para qué hablar de la salsa?». La pregunta resalta entre muchas, entre argumentos expuestos por el autor y los entrevistados, en medio de historias que recibimos de primera mano. La respuesta es innegable, sí, a pesar de nuevas olas musicales, de un despiadado mercado de la música –que lo ha sido siempre, bajo la excusa del negocio– y de nuevas maneras de difusión, las que han moldeado maneras de valorar.
La salsa sigue teniendo quien le escriba. Esta expresión, a la que no le ha quedado otra cosa que ser aguerrida, que ha sido tan cuestionada como bailada, hay que seguir contándola y estudiándola. Hay que dar seguimiento a esas particularidades que la mantienen viva, resistiendo frente a millones de reproducciones de plataformas de streaming y escándalos mediáticos que, muchas veces (casi siempre), se imponen ante hechos espontáneos. Hay que escribirle a esta forma de arte que no deja de ser parte de un estilo de vida y un común denominador entre pueblos latinoamericanos, y que ha dado impulso a localidades que, sin tener vista al mar Caribe, sienten que son caribeñas. Hay que registrar su presente, sin olvidar su pasado.
Es una pregunta pertinente, presente en el texto de Leonardo Padura quien ha vuelto a develar aquella muestra importante de rostros que, a punta de testimonios, se baten en reafirmaciones y desmentidos. Son visiones similares y encontradas que reafirman el enigma, que sustenta orígenes y reproducen lo más genuino de la identidad.
Cuando se publicó la primera edición de Los rostros de la salsa en 1997, críticos y melómanos coincidieron en que era un libro necesario y responsable que se atrevió a culebrear entre antecedentes y un presente dividido. Su autor no tuvo reparos en cuestionar lo indecible, construyendo un discurso aterrizado e hilando, apegado al rigor. Hoy lo sigue siendo. Veinticinco años después, en medio de una agrandada producción literaria que involucra la música del Caribe y la salsa misma (ficción, ensayos, biografías, tesis y más), se erige como un Petit Corán de revelaciones politeístas donde, relativa o absoluta, cada verdad es la verdad.
«¿Para qué hablar de la salsa?». Se pregunta Padura en franca observación del fenómeno del reggaetón que, al parecer, le ha generado apatía (es su derecho), pero que no deja de reconocer que, al igual que la salsa, este es un resultado de ese Caribe diverso y gozoso que vibra a pesar de los dolores.
El autor extiende su cuestionamiento a Rubén Blades, a quien volvió a entrevistar y cuyos resultados le dan actualidad a la obra. Sin tapujos, el cantautor panameño señala que el reggaetón «apela de forma visceral a la libido natural de los adolescentes», refiriéndose a códigos que responde a su rango de edad; contrario a la salsa que, en su nacimiento y desarrollo, a pesar de estar comandada por jóvenes, siempre ha sido una música más adulta, muchas veces mirando hacia el legado de sus antecesores.
La diferencia expuesta por Blades puede verse como un absurdo si anteponemos diferencias de épocas, creyéndonos que los protagonistas salseros nunca tuvieron 17 años. Si no lo hacemos, si medimos la rebeldía natural de la juventud, otra cosa saldría a flote, pues la esencia de apertura impregnada en la salsa en su trasegar, ha mostrado maleabilidad, acogiendo elementos de otras músicas o protagonizando fusiones en mayor amplitud.
Ante preguntas inteligentemente articuladas, el autor de Pablo Pueblo y Ligia Elena despliega conceptos de los que se puede estar de acuerdo o no, pero constituyen un concierto de opiniones que, «a estas alturas», hablan de su coherencia. Como nunca antes, emite su opinión acerca de este fenómeno cultural setentero, del cual su propuesta mantuvo la llama, a pesar de ser vista como bicho raro. En otros tópicos, tratados con igual nivel, presenta puntos de vistas que pueden abrir debates de interés para la comprensión de esta música.
«Y a estas alturas –vuelve la duda– ¿para qué hablar de la salsa?». Para afirmar muchos conceptos expuestos en este acucioso trabajo periodístico de Leonardo Padura, negar otros que la tozudez de ciertas corrientes intelectuales, políticamente mareadas, han intentado mantener en el tiempo. También para plantearnos otras miradas, analizar qué tanto ha evolucionado la salsa desde los años en que se le denominaba una sombrilla comercial que albergaba diferentes géneros, hasta nuestros días.
Es hora de volver a plantear un estudio sobre aquella manera de interpretar la música cubana. Es momento de revisar aquella negación que siempre le ha quitado a la salsa la categoría de género musical. Y se puede partir de una simple definición: género musical es una categoría que reúne composiciones con criterios afines, entre los que destacan su estructura, instrumentación, contexto social o similitud en contenidos.
Y si la salsa sigue teniendo quien le escriba, toca publicarlo. A lo mejor todo se mantiene igual. O tal vez afloran nuevos hallazgos que lleven a la formación de una nueva corriente de pensamiento. Lo cierto es que toca plantearlo. Sin olvidar lo recorrido, hay que trazar nuevas rutas y no seguir girando en una rotonda que no lleva a un diagnóstico actualizado.
Ojalá y se divisen esos nuevos caminos, que puedan estar presente en una futura edición de Los rostros de la salsa, vertidos en nuevas entrevistas, o en ediciones aumentadas de decenas de interesantes trabajos publicados en las últimas dos décadas. Tal vez, una nueva línea de investigación pueda producir otros documentos, en consonancia con ese dinamismo que no la deja morir, que aún la mantienen vigente.



