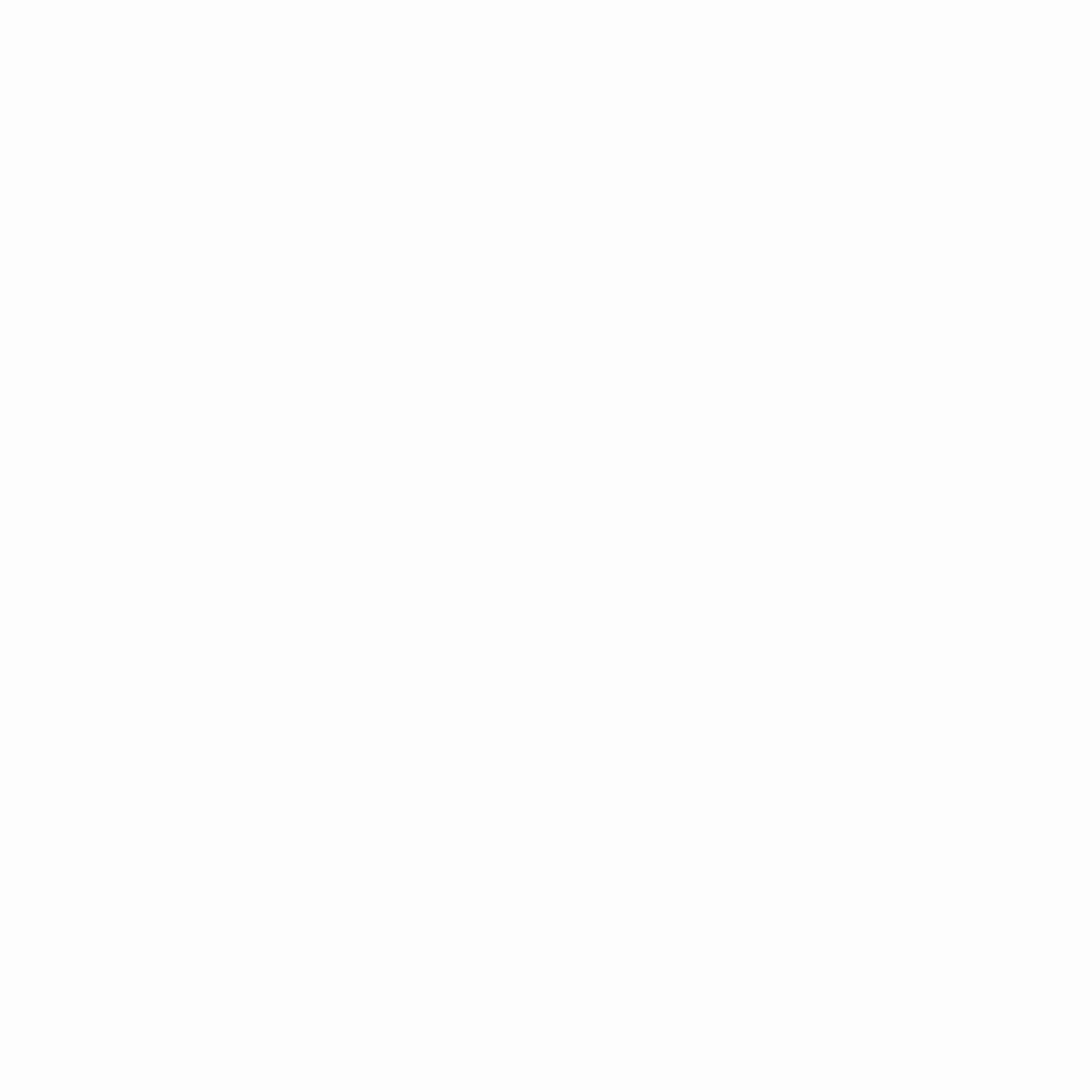Leonel Fernández y la venta de las empresas del Estado
Comparte Este Artículo
2 de 2
Eso lleva a preguntar si aquellos que vendieron las empresas estatales incurrieron, por venderlas, en inconstitucionalidad o ilegalidad. La respuesta es no. ¿Violaron alguna regla moral? No. ¿Enfrentaron sectores sociales de manera que su decisión resultó en un acto de fuerza? No. Entonces, al parecer, la acusación no tiene fundamento: ni contra Leonel Fernández ni contra el Congreso Nacional del año 1997.
Eso lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué se vendieron las empresas del Estado? Y junto con esa: ¿por qué la venta de las empresas estatales –una de las más grandes decisiones de organización interna de República Dominicana– fue acordada por todos los partidos representados en el Congreso Nacional de entonces?
Mucha gente conoce las respuestas, y entre ellos, muchos de los agitadores que, con fines politiqueros, acusan a Leonel Fernández de haber vendido las empresas estatales.
Las empresas estatales reformadas eran improductivas, dejaban pérdidas de millones de pesos cada día. ¡Cada día! Cuando tienes una empresa arruinada que consume los ingresos de los contribuyentes, intentas que sea beneficiosa, o la disuelves, o la enajenas. Descartadas las otras opciones, el Estado tomó la que consideró mejor, que siempre es la menos onerosa y/o la más rentable.
La tercera falacia en el argumento de que Leonel Fernández vendió las empresas del Estado está contenida en los conceptos empleados en la expresión. Decir «vendió» es simplificar hasta la tergiversación, y el término «empresas del Estado» abarca tanto que se vuelve ambiguo.
La capitalización no se trató de vender empresas públicas en el sentido en que conocemos ese concepto en el ámbito del derecho privado. En el derecho civil, vender es traspasar la propiedad, el dominio que se tiene sobre ella. Por el contrario, la capitalización de la Ley 141-97 consistió en la venta del 50% de las acciones de las empresas que fueron capitalizadas, conservando el Estado el otro 50%. Para que las empresas funcionaran, su administración se confió a los inversionistas privados.
Otras soluciones contempladas en la reforma, en los casos en que la anterior no diera resultados, fueron las concesiones, las transferencias de activos y/o las ventas de activos. Por eso, la palabra «venta» no es la más apropiada aunque se utilice. El proceso fue distinto a simplemente vender.
Las empresas incluidas en la reforma fueron las que en ese momento integraban la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Corporación Dominicana de Electricidad, los hoteles de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y el Consejo Estatal del Azúcar.
Esas empresas públicas representaban pérdidas millonarias para el Estado y, según atestiguan las noticias periodísticas, hacía años que se venían intentando soluciones.
Otras empresas públicas o en las que el Estado es inversionista, creadas antes y después del año 1997, no fueron reformadas porque son productivas.
La Ley 141-97 creó, para su ejecución, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, integrada por cinco miembros cuya designación, a cargo del Poder Ejecutivo, debía ser ratificada por el Congreso Nacional. La ejecución de la ley estuvo a cargo del Poder Ejecutivo bajo la vigilancia del Congreso Nacional, que no solo debía aprobar quién iba a ejecutar la ley, sino que además debía recibir un informe periódico del avance de la implementación de la reforma y debía aprobar el informe final de la comisión. Aquí vemos el Estado en acción a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que confirma que la reforma de las empresas públicas fue una política de estado.
El presidente Leonel Fernández, en ejercicio de las atribuciones que confiere la Constitución a los presidentes, promulgó con beneplácito la Ley de Reforma de la Empresa Pública, cuya aprobación apoyó su gobierno, lo cual constituyó un éxito de su gestión y una vergüenza para los gobiernos anteriores, que tuvieron en sus manos el problema de esas empresas parasitarias y no lograron resolverlo.