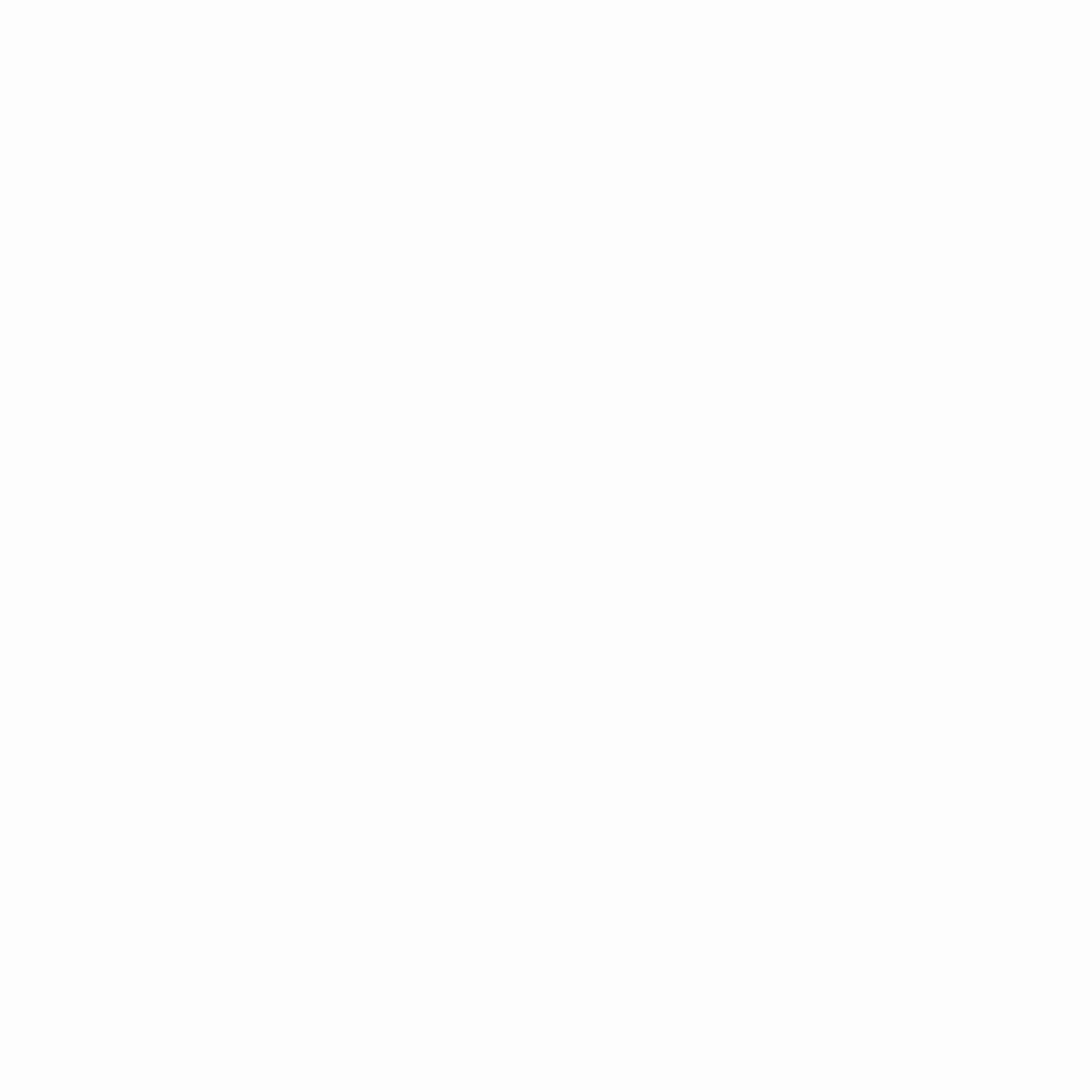
Comercio justo
Comparte Este Artículo
Un día 15 de noviembre del año 1988 se lanzó en Holanda la etiqueta Fairtrade, la primera certificación de comercio justo del mundo. El sello, aplicado a productos agrícolas, garantiza el cumplimiento de estándares internacionales justos en las condiciones laborales de los productores.
A través del comercio justo, los pequeños productores agrícolas reciben un precio más alto por sus cultivos –café, cacao y otros– y generan beneficios acordes con el trabajo realizado. De ese modo se evita la explotación de los trabajadores y se busca el desarrollo de un mercado basado en la ética, la solidaridad y la calidad.
El concepto plantea un acuerdo entre la parte que produce y la parte que adquiere lo producido para comercializarlo. La novedad radica en que la iniciativa proviene de la parte con menos incentivos y más poder para implementarla –el comprador–, lo que explica que haya podido mantenerse y celebrarse sin coacción o recelos.
La idea es comprar su producto al agricultor a un precio justo en los países pobres, conservar altos estándares de calidad en el tratamiento, transporte y comercialización del producto y vender, en los países ricos, a consumidores que pagan, no solo por la garantía de calidad del producto al comprarlo, sino por los ideales de equidad y solidaridad en acción.
Se ha criticado que los responsables del comercio justo, tales como la Fundación Max Havelaar, se asocien con «grandes grupos muy alejados de sus preocupaciones de origen» (Christian Jacquiau, «Las ambigüedades del comercio justo», en la revista Le Monde diplomatique en español, 2007). Sin embargo, las relaciones comerciales son necesarias para llegar a los consumidores.
En los países desarrollados destinatarios de estos productos no faltan los consumidores dispuestos a adquirirlos. En los países pobres abundan las tierras, los campesinos y la necesidad de un comercio de este tipo.
Estudios revelan que la certificación en comercio justo repercute en el desarrollo económico y social de los productores agrícolas. Una revisión de resultados de investigaciones concluyó que la «certificación incide en el desarrollo de nuevas capacidades» y «en la construcción de redes sociales que permiten a los productores afrontar las crisis eficientemente» (Alejandro Garza Treviño, «El impacto del Comercio Justo en el desarrollo de los productores de café», en la revista Estudios Sociales, 2014).
Es fácil imaginar la simbiosis entre el cooperativismo y el comercio justo. Ambos movimientos asumen la equidad y la solidaridad como principios naturales.
A pesar del tiempo transcurrido desde su nacimiento, el concepto de comercio justo se sigue conociendo mucho más en los países desarrollados (el lado de los consumidores) que en los países pobres donde se supone que residen los productores.
Si bien en los países ricos el comercio justo es un tema del ámbito comercial, en los países pobres debería implicar además una preocupación de carácter político.
El fomento de cooperativas, asociaciones y redes de productores que se integren al engranaje del comercio justo no escapa a la realización de derechos constitucionales que protegen la dignidad de las personas. Ahí es donde se necesita el papel rector y estimulante del Estado.
República Dominicana no es ajena al comercio justo (Marco Coscione, Comercio justo en la República Dominicana…, Funglode, Santo Domingo, 2011). El Estado puede ayudar en la educación para la adquisición de las capacidades que requiere el comercio justo, en la financiación de estructuras de producción, tratamiento, envase y transporte, en el fomento de organizaciones colaborativas y, más importante, en la facilitación de la venta de productos del comercio justo en el país.


