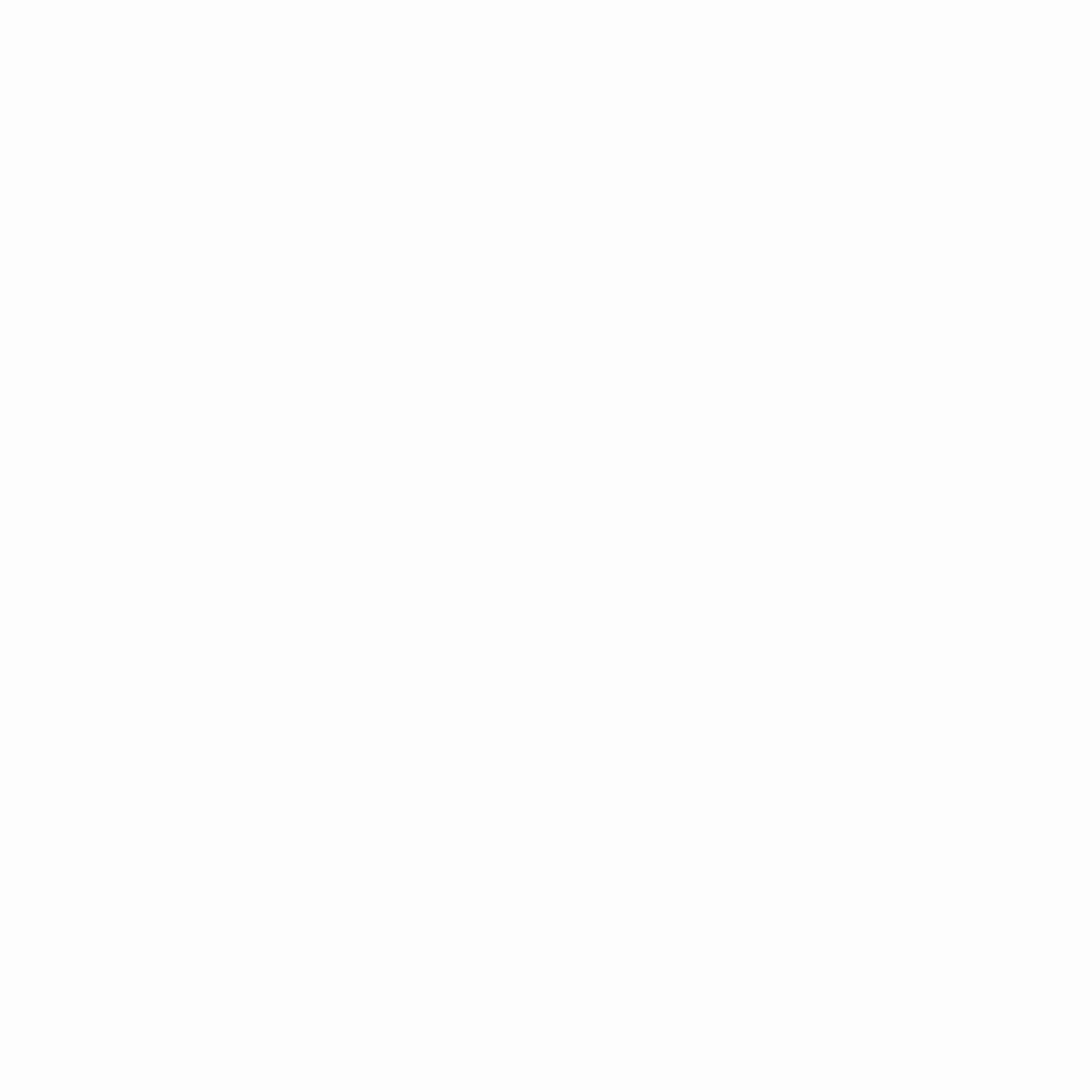
La normalidad invertida
Comparte Este Artículo
Durante la peste de Covid-19, la mayor parte de las personas mostraron lo mucho que temen a la muerte. Se encerraron y colgaron en la puerta el cartel de indisponibilidad. No necesitaban aliciente. Los reacios fueron empujados por los gobiernos a compartir la paranoia por medio de una dictadura sanitaria global. Como un recuerdo reprimido, la evocación del Covid-19 va quedando atrás, aunque la pandemia fue ayer y la enfermedad no se ha marchado.
Los meses de la enfermedad fueron buenos para el planeta Tierra. Se reportó la disminución de la contaminación y del calentamiento global. La Naturaleza no tardó en comenzar a repararse. Hubo un respiro en el asedio de los humanos a las otras especies y a sí mismos, lo que reivindicó por un tiempo el derecho de las otras especies a cohabitar el planeta.
Las personas, por egoísmo ante la perspectiva de la muerte, guardaron distancias y bajaron la voz. Había que ser más respetuosos de los espacios ajenos por miedo al contagio. La necesidad de menos contacto y exposición demostró que se puede vivir con menos consumo y, por lo tanto, con menos contaminación. El alarmismo por la salud mental puso en evidencia lo desacostumbrada que está la gente a la soledad, al silencio y a distanciarse, una debilidad que la pandemia no produjo, sino que destapó.
La desesperación de los gobiernos y de las élites económicas por reactivar las economías y la necesidad de reagrupación de la gente forzaron el paso hacia la era de la pospandemia.
El consumo de la población se disparó otra vez. Se incrementó el trabajo en las fábricas. La contaminación aumentó. Se difundió el discurso de que esto suponía el retorno a la normalidad.
Apenas meses atrás, cuando las personas retrocedieron, el planeta Tierra avanzó. La pandemia actuó como una política pública obligada de reparación y preservación de la vida. Cuando el protagonismo de la humanidad quedó, casi, en segundo plano, el mundo nos hizo saber que somos prescindibles y que puede regenerarse rápidamente sin necesidad de la intervención humana.
El criterio de que el hombre es lobo del hombre se extiende infinitamente. El hombre es lobo de su entorno. A la celebración de la nueva normalidad sigue la reflexión de si la normalidad es la que antecedió y siguió a la pandemia o si la normalidad es la disminución de agresiones a la vida durante la enfermedad.
Las políticas de salud pública de los gobiernos, obligadas por el apuro sanitario, pusieron a prueba las teorías filosóficas de protección de los animales y demostraron que se pueden implementar sistemáticamente políticas de protección integral del medio ambiente. Quedó claro que ni siquiera es necesario hacer algo al respecto. Basta con no hacer nada para que la vida se ocupe de su propio curso.
La visión de Martha Nussbaum y de Peter Singer, en el sentido de reconocer en los seres humanos a una especie de árbitros de los derechos de los animales, es errada si la vemos desde la óptica que estamos planteando. En una ampliación del especismo de Singer, la preservación de hábitats y ecosistemas debe pasar por no intervenir en ellos. Dejar que existan como un fin en sí mismo, no para evitarles un sufrimiento o porque su conservación beneficie a los seres humanos.
Como sostiene el propio Singer a partir de la biología evolucionista de Charles Darwin, la especie humana, por ser su aparición un evento contingente, carece de privilegio moral con respecto a las demás especies. Podemos olvidar la pandemia, pero no sus lecciones, que tenemos la oportunidad de reproducir.


