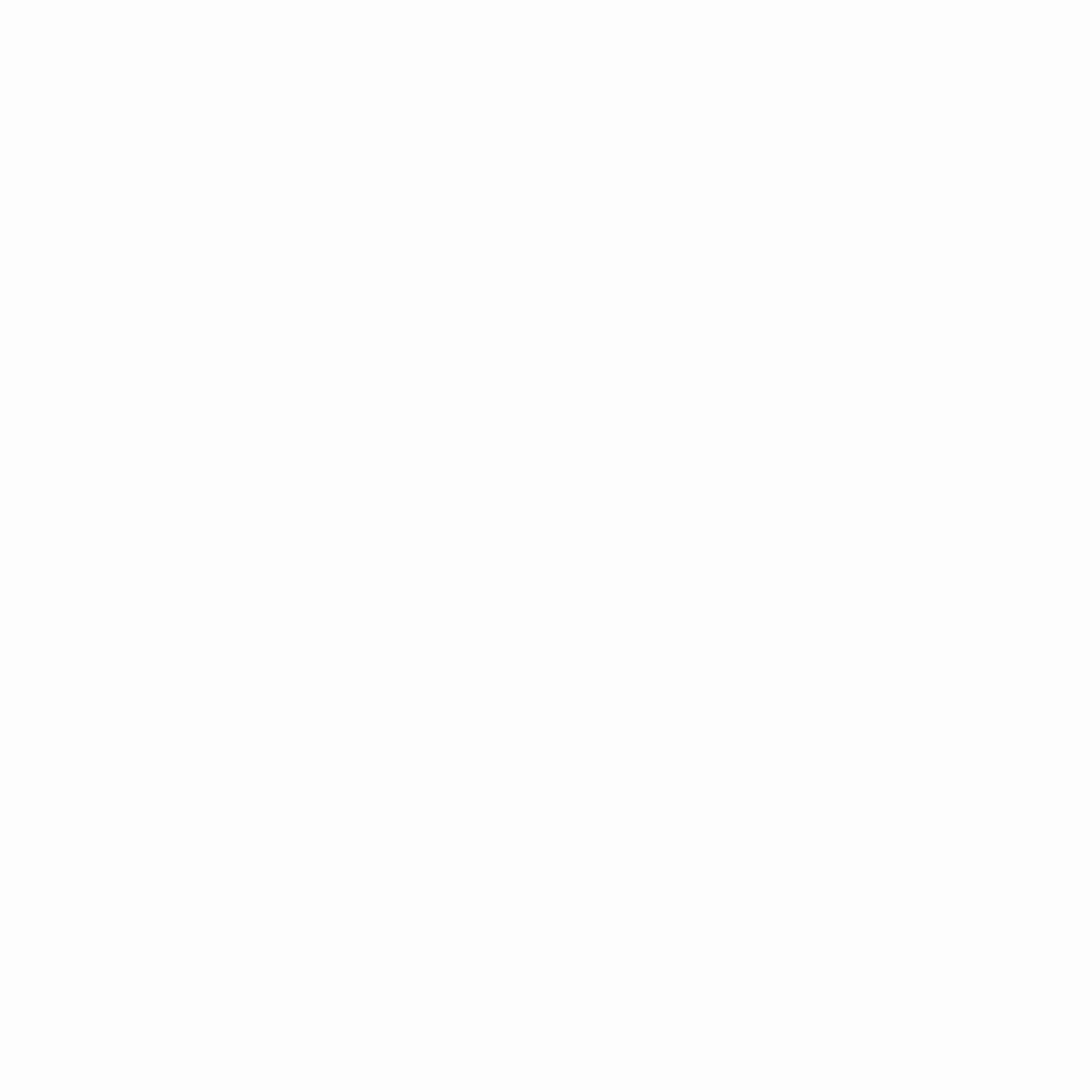Chile define su futuro
Comparte Este Artículo
Este 4 de septiembre, 15.1 millones de chilenos están llamados a votar para aprobar o rechazar la propuesta de Constitución. Redactada por una convención constitucional, a todas luces parece no satisfacer a los chilenos, según las encuestas más recientes y de probada credibilidad. Quitando y sumando, la gran mayoría de los sondeos otorga 10 puntos de diferencia en favor del Rechazo.
Retrocediendo un poco en la historia, todo este proceso arrancó en octubre del 2019 cuando las manifestaciones estallaron en Chile, de entrada, por el alza anunciada en el precio del metro, seguido de un manejo desconectado del entonces presidente Sebastián Piñera, impreciso en sus decisiones, tardío en sus acciones y sin medir la real dimensión de lo que estaba ocurriendo.
En pocas semanas pasó de decir que Chile era un «oasis», a verse con ciudades paralizadas por protestas, primero pacíficas, y más tarde violentas, que incluyeron saqueos, enfrentamientos con la policía, y un triste saldo de muertos y heridos por todo el país, acorralando al gobierno a un punto hasta ahora desconocido. De hecho, años más tarde, colaboradores de aquella administración que han visitado la República Dominicana, han afirmado que Chile estuvo a tres horas de entrar en una guerra civil.
Para no repetir lo que ocurriera con Fernando de la Rúa en Argentina en el 2001, cuando tuvo que salir despavorido en helicóptero desde la propia Casa Rosada, Piñera conminó a su gobierno a resolver la crisis social con una salida política: atraer a la oposición con un pacto que permitiera realizar las reformas que la población estaba exigiendo y que ya no se solventaban con medidas parciales.
La oposición respondió al unísono: nueva Constitución. La actual, aunque con reformas y la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos, tenía sus raíces en la carta que le legó al país el dictador y presidente de Chile durante 17 años, Augusto Pinochet. Esa reforma, la más fundamental de todas, era el piso para llamar a la paz y procurar un retorno a la normalidad tras meses de convulsión que sepultaron el oasis que aparentaba ser Chile.
El plebiscito de octubre del 2020 fue prístino: el 78% de las personas votaron por una nueva Constitución, un proceso electoral lesionado por la pandemia del COVID-19 y que tuvo la participación de la mitad de los votantes habilitados, unos 7.5 millones de chilenos, dejando a la opción Rechazo con apenas un 21% de los sufragios.
La historia ha sido otra si hablamos de la propuesta constitucional que la convención le ha presentado al país, con puntos polémicos como la reducción sustancial del poder presidencial, la desaparición del Senado y un sistema judicial distinto para pueblos aborígenes y otro para la población en general. Asimismo, procura convertir a Chile en un Estado plurinacional.
Esto, según indican los números, no convence a la gran mayoría. Revisemos algunas encuestas. Por ejemplo, Panel Ciudadano UDD le da un 37% para la opción Apruebo y 47% para el Rechazo; mientras que Cadem le da un 37% para el Apruebo y 46% para el Rechazo. Por su parte, Pulso Ciudadano da un 32,9% para el Apruebo y 45,8% para el Rechazo. Faltando menos de una semana para el plebiscito, la tendencia parece difícil de revertir.
El gobierno del presidente Gabriel Boric ya comienza a plantear su estrategia post-plebiscito, afirmando que deberá comenzar un nuevo proceso constitucional, dado que la población anhela una nueva Constitución. Habrá que ver si esto recae en manos del Congreso Nacional o se retoma de cero con idéntico formato: convención elegida por voto popular, encargada de redactar una nueva alternativa.
El proceso llevado a cabo en los últimos tres años no culminará este domingo 4 de septiembre, solo que, de ganar el Rechazo, obligará a los decisores a replantear las reglas del juego, para que Chile transite pacíficamente hacia un nuevo orden, con el mayor consenso posible. El resto de América Latina aguarda atenta.