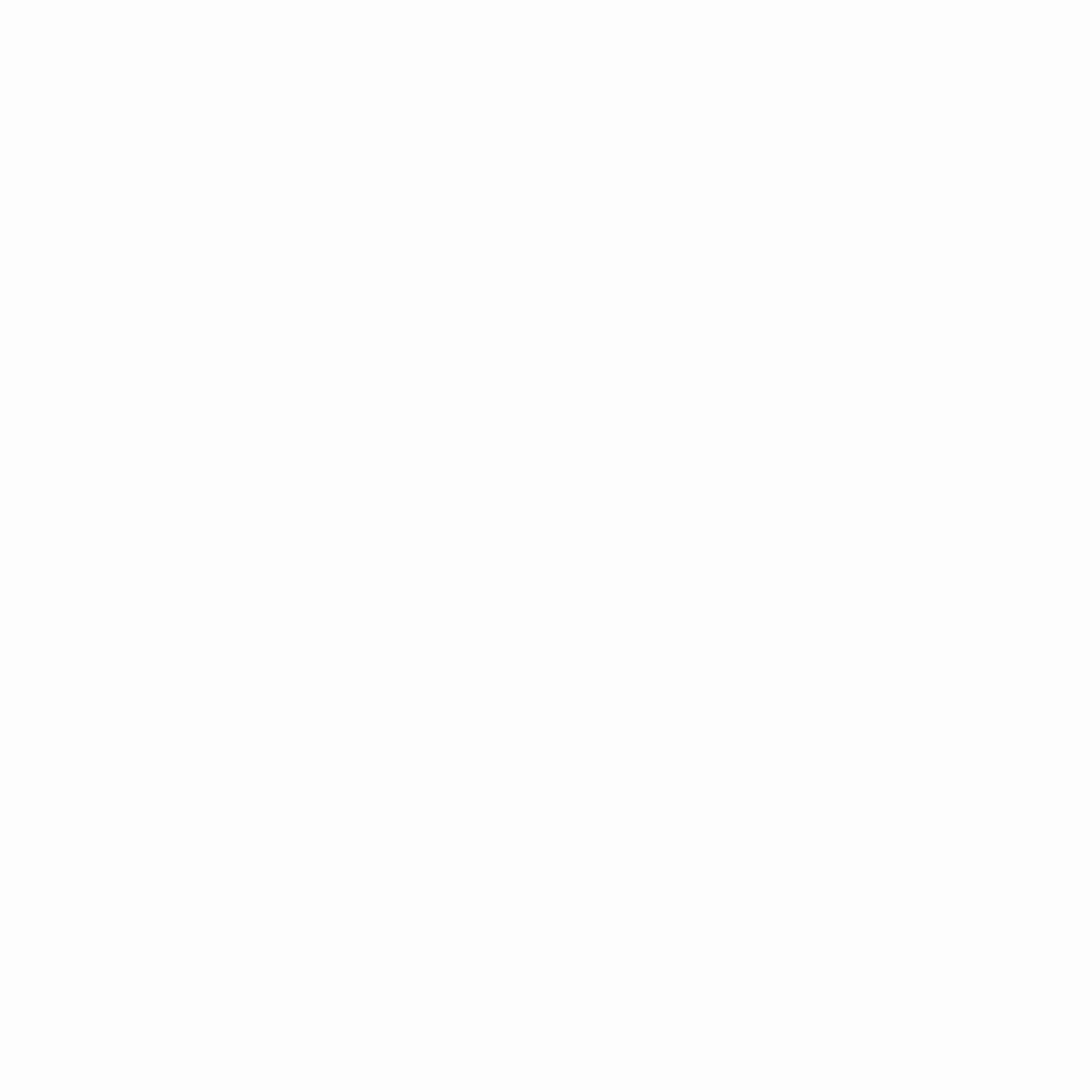
Caamaño en mi memoria de niño
Comparte Este Artículo
¿Cómo puede impactar la muerte de un héroe en la memoria de un niño de ocho años? Yo sé cómo.
Era los días fríos y lluviosos de febrero de 1973. Como era habitual entonces, llovía todo el fin de año y principios del que iniciaba. Tanto, que en los hogares muchas veces la ropa se tendía encima de los fogones para que el calor las secara. Llovía tanto que a veces los víveres se pudrían dentro de la tierra, y el camino de salida a la calle se llenaba de tanto fango que era necesario «ampliar» el trillo para caminar encima de la yerba sin lodo.
Si me preguntan, eran días tristes. Como pasaba con los días de Semana Santa, se sentían pesados los días. Algo ocurría que combinaba el frío del clima con la sensación de que la muerte iba con fusiles y bayonetas afiladas tras doce hombres que el día dos de febrero habían ingresado por la playa Caracoles, en el Sur del país, armados y dispuestos a inmolarse, para enfrentar un gobierno que no tenía límites en perseguir, encarcelar, torturar, desaparecer o exiliar a cualquiera que se le hiciera oposición.
En mi casa no había electricidad. Era más bien una choza techada de yaguas, piso de tierra y varas de Juan Primero. Lo único que ponía mi casa a tono con el mundo «moderno» era un radio de ocho pilas, con el que despertábamos escuchando bachatas en «Alegre despertar», de Radio Santa María, y veíamos caer el día con merengue ripiao en «Las alegrías de Bermúdez». Por supuesto, era poca la información que por ese radio llegaba sobre la épica jornada de lucha que habían iniciado doce guerrilleros en la Cordillera Central.
Al entrar la noche, mamá cargaba a mi hermana Carmen, de algo más de dos años, seguida por mi hermana Juana y yo, de seis y ocho años respectivamente, para ir a visitar la casa de tía Francisca, uno de los poquísimos hogares que tenían televisor, y en la que la gente iba a jugar dominó, comer helados y ver telenovelas.
Pero en esos días, tras concluir la novela, mamá se quedaba a conversar con tía y algunas vecinas. Hablaban en voz baja. Compartían las noticias. Revisaban las páginas de algún periódico usado, casi siempre El Caribe o Listín Diario. Comentaban lo último que se sabía, se hacían preguntas y se lamentaban.
Normalmente, habiendo pasado apenas 12 años desde la caída de la tiranía de Trujillo, ocho de la guerra de abril de 1965, y vivir en un estado de represión política, los niños eran alejados de las conversaciones de los adultos, quienes desarrollaron la capacidad de hablar tan bajo que apenas se podía escuchar. Yo me las ingeniaba para jugar cerca, y poder escuchar. Y así más o menos me enteraba de cosas que no terminaba de entender.
Recuerdo que mamá se llevó a casa «un Caribe» que contenían fotos de hilachas de lana enganchadas en las espinas de guazábara y cambrón, dejadas a su paso por los guerrilleros, y la exuberancia de las montañas de la Cordillera por San José de Ocoa. De alguna manera, esperé para recortar las fotos y las guardé dentro de un cuaderno.
El día 16 de febrero se esparció el rumor, y un nombre se empezó a repetir como ritual, «¡mataron a Caamaño!». Unos no daban crédito y proclamaban que «ese es un hombre bravo y no se dejará coger», otros eran un solo lamento. Algunos se alegraban. Papá y mamá no. A pesar de que siempre votaron a favor de Balaguer, y en toda esa comunidad la mayoría sentía nostalgia por el «orden que había» cuando Trujillo, papá sobre todo, sentado sobre la cama, se lamentaba y le decía a mamá «carajo, mataron a Caamaño. Los héroes y los hombres bravos no se matan. Se apresan y se guardan por si la Patria un día los necesita». Yo, sin terminar de entender, pero contagiado por la tristeza, saqué las fotos, las inserté en una de las púas de la alambrada a la vera del camino, como el tributo de un niño a Francisco Alberto Caamaño y sus compañeros caídos. El agua derribó las fotos, que cayeron al suelo y desaparecieron entre la tierra enlodada y la hojarasca del monte.


