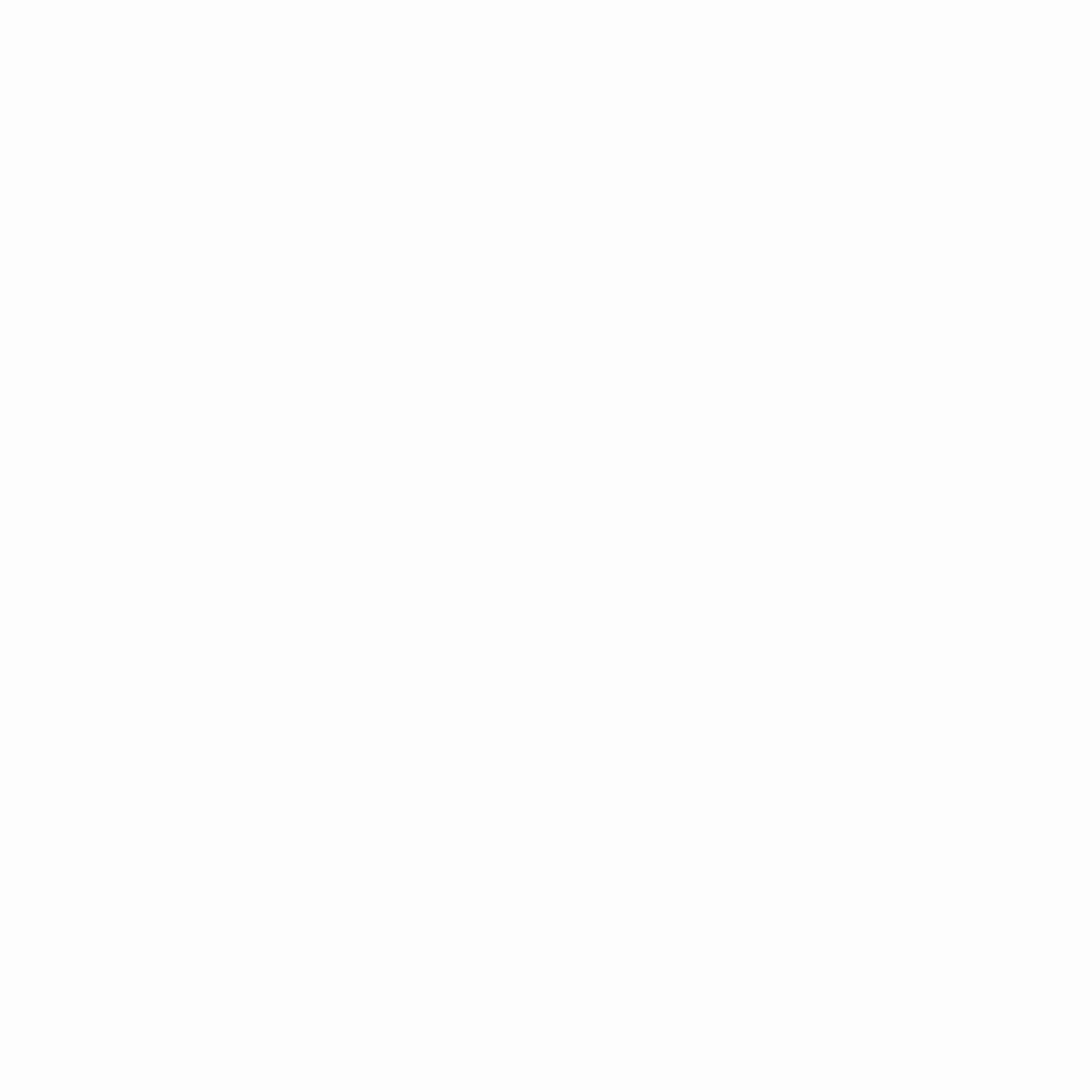
Mario Riorda: «RD puede cambiar nombres pero no pendula ideológicamente»
Comparte Este Artículo
Cuando se está frente a un consultor que se denomina activista de la comunicación política, que a través de ella ha asesorado a más de 80 gobiernos en América Latina y es el autor y coautor de más de 18 libros, que sirven de fuente documental en su región, España y Estados Unidos, se percibe a un científico que con solo compartir una reflexión está impartiendo una cátedra valiosa para los vinculados al mundo de la política.
Mario Riorda es un académico-consultor por excelencia y por predilección de sus clientes. Se licenció en ciencia política por la Universidad Católica de Córdoba, logrando luego un doctorado en comunicación social, con especialidad en asuntos públicos, por la Universidad Austral de Argentina. A los 30 años ya se había inaugurado como decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, puesto que lideró por dos períodos consecutivos.

El investigador y especialista en comunicación política gubernamental y gestión de comunicación de crisis concedió una entrevista a País Político previo a su conferencia en el evento Cerebros Políticos, efectuado recientemente en Santo Domingo y en ella compartió sus reflexiones acerca de la visión en el país respecto de la utilidad de tener acompañamiento de un consultor, la relevancia de gestionar con el enfoque de la comunicación política versus los recursos manejados desde el marketing político; ponderó la imagen y el posicionamiento del presidente Luis Abinader y cuestionó la práctica del manejo de la gestión gubernamental con más enfoque a los procesos electorales que a la comunicación política de las instituciones y sus resultados estratégicos.
Riorda, quien ha liderado importantes estudios en torno a procesos vinculados al manejo de las políticas públicas, la gestión de la comunicación política en el plano institucional en América Latina, revela que en sus libros, cerca de 20, nunca ha utilizado la palabra marketing político, porque valora su enfoque como «relativamente descontextualizado y simplificador, que de alguna manera reduce la comunicación política a fórmulas elementales, desde mi punto de vista, bastantes peligrosas».
Para el director de la Maestría en Comunicación Política, de la Universidad Austral, Buenos Aires, uno de los peligros que ocasiona gestionar en base al enfoque del marketing político es la «electoralización de la comunicación gubernamental».
El ganador de los premios de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP 2016), en la categoría «Mejor aporte a la democracia», fue ganador de los Victory Awards en cinco ocasiones y el EIKON de Oro en dos entregas, por el desarrollo de estrategias de comunicación política, insiste en que los actores involucrados deben entender que esta profesión no solo es el mundo electoral, sino que incluye lo gubernamental, la gestión de riesgos, de crisis comunicacionales, el estudio de los marcos de actuación de la oposición, incluso la comunicación legislativa.
La posverdad, ese muñequito perverso que aparece recurrentemente en los medios, ¿no se ha metido en medio de la labor de la comunicación política y estratégica?
No solamente se ha metido en el medio. ¡Se ha metido arriba, se ha metido abajo, está en los costados, se ha metido en todos lados! Lamentablemente, es un serio problema. Yo diría, las estrategias de desinformación. Pero aquí quisiera aclarar dos cuestiones importantes. Cuando uno piensa en estrategias de desinformación, de alguna manera es la posibilidad de replicar acciones que tengan que ver con fake news, dimensiones de posverdad, y un montón de categorías que pueden dar vida a la desinformación. Hay empresas que venden servicios ocultos, eso sucede desde todo punto de vista. Es lo que llamo la desinformación a escala industrial.
Sin embargo, hay algo que es más potente, mucho más visible a lo cual estamos expuestos todo el día, todos y todas. ¿Cuál es? Que los principales difusores de desinformación son los actores políticos y los actores periodísticos. Realicé un estudio a lo largo de siete años con mil 119 noticias chequeables, (quedan afuera las no chequeables, que es muchísimo más grave), y dio que el 50% de los discursos de todos los actores políticos, de todos los colores en Argentina son, absolutamente no verificables, es decir, falsos; el 25% son verdades a medias, es decir, uno de cada cuatro discursos es verdadero.
Cuando se analizaron los tuits de Donald Trump, se llegó a la conclusión que cerca del 90% eran falsos, literalmente no pasibles de ser verificados. Cuando se analiza Las Mañaneras de López Obrador en México, pasa exactamente lo mismo. Cuando efectivamente hay ejercicios de chequeo, de verificación del discurso político, y también de la prensa, es pura falsedad. Entonces, cuidado con que la información casi siempre la tercerizamos en términos de responsabilidad, siempre es un otro o una otra oculto, cuando en realidad son los propios actores políticos los grandes desinformadores.
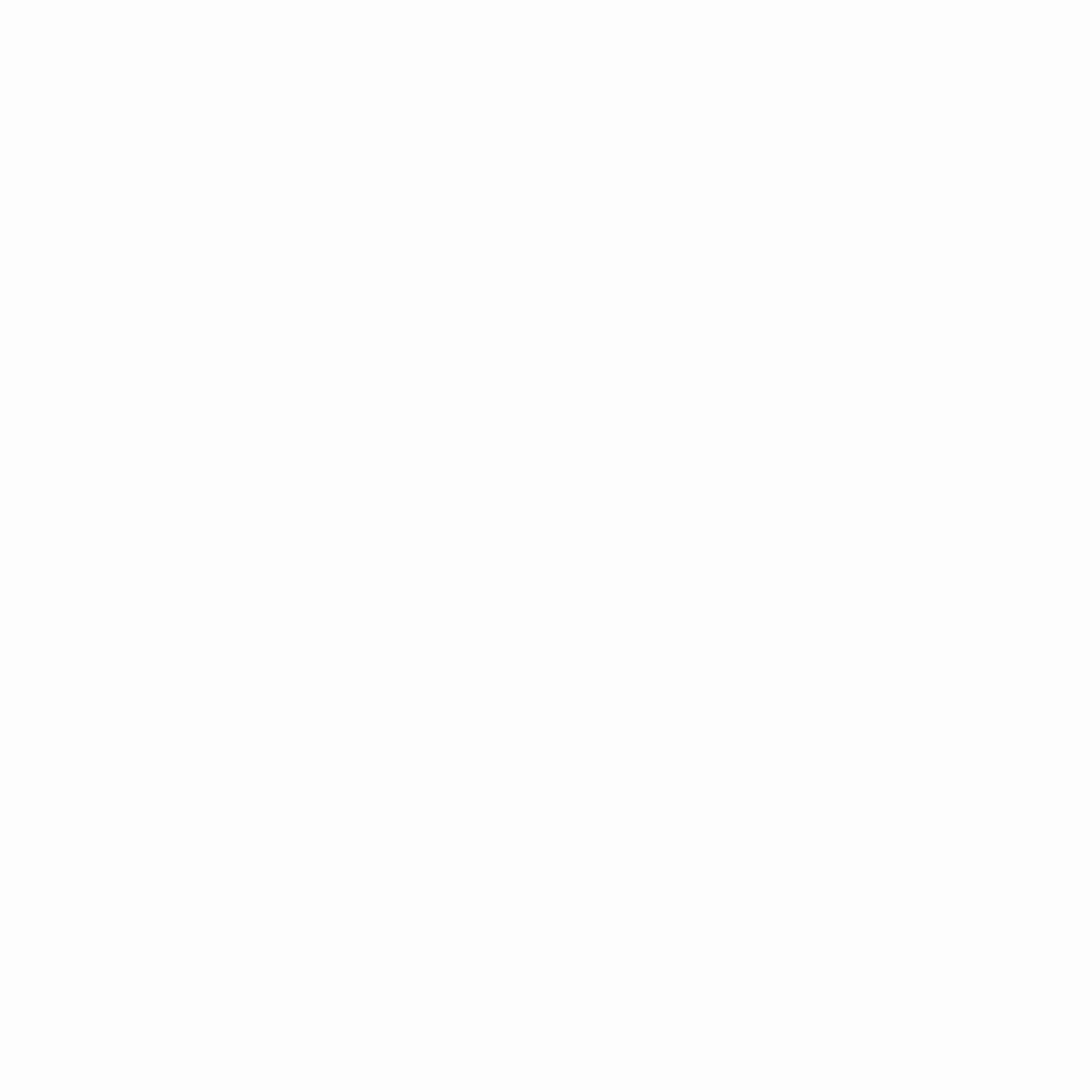
Vemos en algunos países que, de un conservadurismo muy marcado, se pasa a un modelo de izquierda. ¿América Latina pendula entre un extremo y otro?
Es un comportamiento que tiene gran parte de América Latina, pero en todos, empezando con República Dominicana, si hay algo característico es que pueden cambiar nombres pero no pendula ideológicamente una posición mayoritaria en el país, particularmente entendiendo que hay una posición mucho más conservadora en promedio que muchos otros países.
Sí es verdad que hay otros países donde el péndulo es prácticamente radical. Lo que sucede en Brasil, lo que sucedió en México, lo que está sucediendo en Chile, que arrancó con altas expectativas y hoy se está desinflando, lo que pasó en Bolivia, lo que pase probablemente en Colombia. La realidad explica que los cambios son pendulares en muchos países, pero no en todos. Insisto, Dominicana es el contra-ejemplo de tu pregunta.
En esa dirección, tras el ascenso al poder de esta serie de líderes de izquierdas hemos visto un rápido desgaste. Se ve en Chile, incluso en Colombia ya se habla de caída en los números del presidente Petro. ¿A qué le atribuye esta facilidad de caídas?
Creo que hay ciclos, pero América Latina no tiene ciclos unánimes. En todo caso, daría la sensación de que ahora estamos en vísperas de un ciclo altamente mayoritario hacia la izquierda, pero voy a poner varios peros, a relativizar esta afirmación. Lo primero es que hubo un ciclo desde el inicio de siglo, que duró más de diez años en muchos países, con gobiernos proclamados como opciones populares, que tuvieron esas características [de izquierdas], y entonces estuvieron mucho tiempo en el poder.
De hecho, algunos marxistas, con características muy reprochables desde el punto de vista democrático, como Venezuela, o Nicaragua. Pero en general, estuvieron mucho tiempo, dos o tres períodos, líderes o partidos con distintos líderes. Generaron una base muy potente, muy sólida, pero en el largo plazo, o se amortizaron o se cansaron, generaron un efecto de hastío.
Luego, un recambio, particularmente de gobiernos de derechas. Prácticamente en su totalidad, todos los gobiernos de derechas fracasaron, terminaron muy mal, y algunos incluso posibilitaron crisis importantes. Chile, Ecuador, Colombia, por citar un ejemplo. Podría incorporar nuevos fracasos, sí, Brasil, Paraguay. Entonces, ahora sí estamos en una tercera etapa, que es algo así como «la reválida progresista», pero que no le está yendo bien.
Convengamos, y también quisiera aclarar: ni le está yendo bien a los progresistas ni le está yendo bien a las derechas en general, y el promedio que estamos viendo, salvo excepciones, nuevamente dominicana, es que a los gobiernos les está yendo mal, que no tienen luna de miel, o que su momento, yo diría, de espera para afianzarse en la legitimidad cada día es menor, pero que además, fracasan mientras más tiempo pasa, más deterioro tienen. Yo diría que estamos en la era, o de la protesta perpetua, o de los consensos precarios, y me parece que entre ambos conceptos está gran parte de la mayoría de los países de América Latina.
Entonces, ante esos fracasos de un lado y del otro, ¿Qué podemos esperar, y con un aparente renacer del populismo?
No, creo que más que un renacer del populismo, cosa que en algunos lugares puede darse, El Salvador sería un ejemplo bien interesante de ello, me parece que hay un estado de plena transición donde los partidos políticos ya no pesan lo que pesaban, y son reemplazados por dos elementos: uno, hiperliderazgos, y por otro lado, estructuras movimientistas, que básicamente significa articulaciones de intereses de sectores que, en parte, se han salido de la referencia de la representación de los partidos políticos, y más que ideales, más que ejes programáticos, demandan respuestas concretas.
El movimientismo se articula en torno a causas, articula en torno a «voy a ser donante», demandas concretas, entonces, ayuda a una explosión en las representaciones de corto plazo. El problema es que cuando alguien gana con estructuras movimientísticas, el nivel de demanda y de respuesta es de muy corto plazo. Por eso es que los consensos son precarios, y como los procesos se aglutinan rápidamente en torno a causas, también se rompen rápidamente cuando las causas no son resueltas o no son satisfechas.
¿Qué sigue? No sé. Probablemente habrá una tensión constante entre los hiperliderazgos, entre estructuras movimientísticas y entre –ojalá–, no digo el renacer, pero por lo menos un reacomodo del protagonismo de los partidos políticos, porque uno puede criticar, y soy muy crítico de ellos, pero a la corta o a la larga, son quienes garantizan estabilidad en los sistemas políticos, profesionalismo de sus cuadros, y son quienes garantizan diálogo institucionalizado.
Desde su perspectiva, ¿Cómo valora estos primeros dos años de gobierno de Luis Abinader?
A Abinader, básicamente, le pasa lo mismo que a muchos presidentes. En primer lugar, en una sociedad conservadora siempre hay una demanda de orden, y el presidencialismo en República Dominicana, ordena.
Así entonces, hay una valoración importante hacia su persona, que lo coloca entre los cinco liderazgos más valorados de toda América Latina, y ese es un punto importante. Segundo. La valoración de su gobierno no es la misma que hacia su persona. Y en ese sentido, me parece que ni queda del todo claro el rumbo, ni queda del todo claro un liderazgo ordenador, hacia adentro, a su estructura de gestión. También es cierto que muchas veces, a excepción del propio Abinader, la política en República Dominicana permite muchas reválidas, y es poca propensa al recambio. En este caso, daría la sensación que eso favorece al Presidente Abinader, porque empieza nuevamente a enfrentarse con los mismos con los cuales simbólicamente se enfrentó en el pasado, y eso terminaría jugando a su favor.
Es una persona con mucho ejercicio de voluntad. Quiero contar una anécdota. Hace nueve años yo venía en calidad académica, y pidió desayunar conmigo. Nos juntamos y me dijo: «Quiero ser Presidente de la República Dominicana. Lo escuché con muchísima atención. Me pareció importante, y ahí quedó, y hoy es Presidente de la República. Y no era nada, ni siquiera miembro de un partido. Entonces, es una persona que, de alguna manera, juega a la política, y la voluntad política es un elemento muy significativo para el liderazgo.
¿Cómo valora la utilización del oficio de consultor, en escenarios como República Dominicana?
Creo que de a poco, incluso proporcional y comparativamente con otros países, República Dominicana va incorporando, por lo menos nociones y conciencia de profesionalizar la comunicación política, y por ende también la consultoría, aquí, se muestra a cada rato. Eso tiene dos lecturas: por un lado, ese intento de la profesionalización, pero también es interesante saber que República Dominicana cuenta con muy poco nivel de formación, particularmente en la oferta académica mucho más estable en el ámbito de la comunicación política, y eso repercute, yo diría, en la industria de la comunicación política como espectáculo, y por otro lado, que sea atractivo para muchas consultorías, sobre todo internacionales. No sé si eso es bueno o es malo, pero eso es una característica bastante distintiva del rol de la consultoría aquí.
No obstante, debo reconocer que gran parte de la consultoría que se presenta aquí tiene muchísimo más que ver con el mundo electoral, con la visibilidad electoral, que con la asistencia particularmente a situaciones como la consultoría de la comunicación gubernamental, específicamente, e incluso con especificidades que tengan que ver con la dimensión de las crisis o con la dimensión del riesgo.
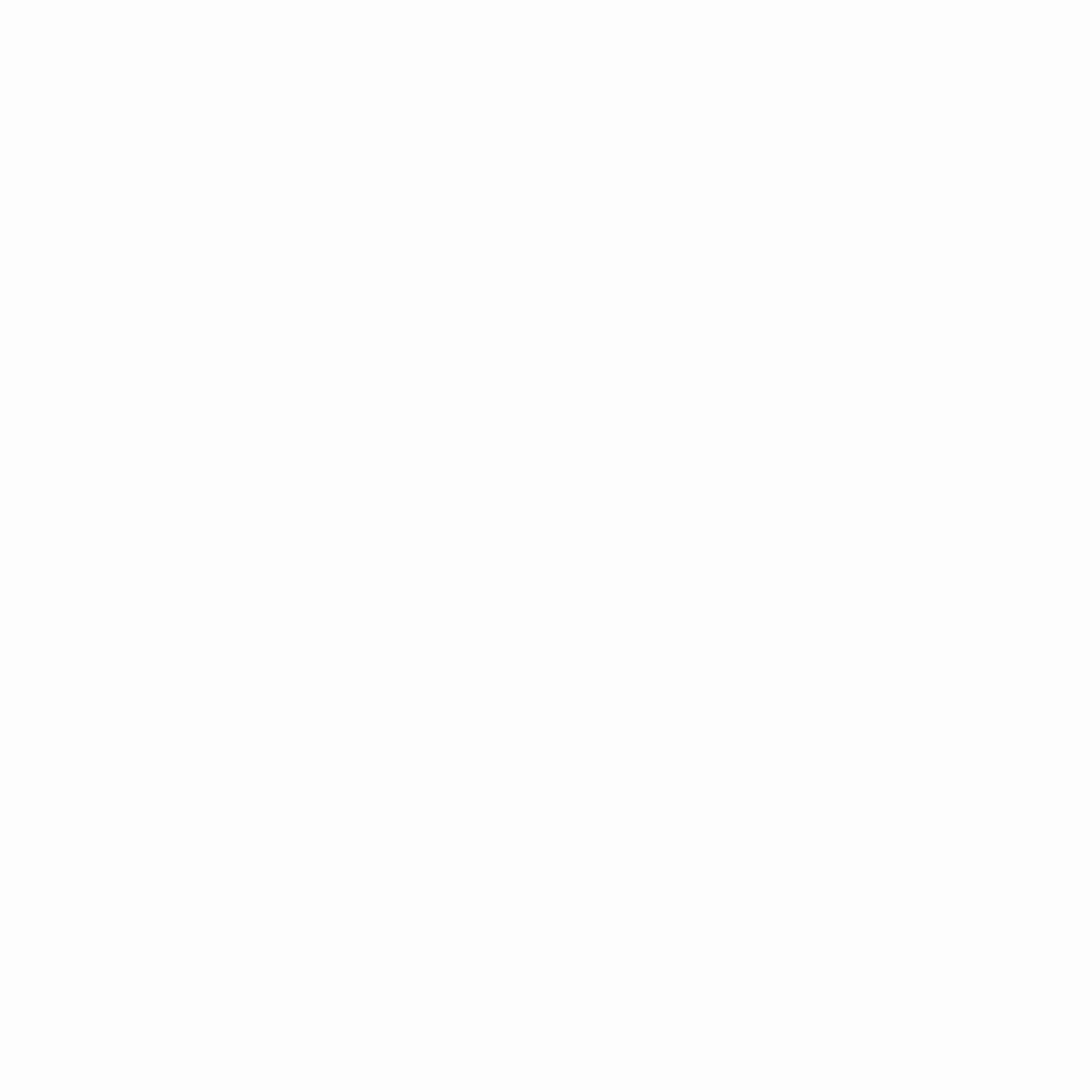
¿Hacia dónde debe enfocarse el consultor respecto de construir propuestas y proyectos de candidatos?
Aquí me voy a sacar el traje de consultor y me voy a poner el de académico, mi actividad central, a pesar de que hago ambas. Creo que en la totalidad de mis libros, y llevo muchos libros escritos, jamás usé la palabra marketing político. ¿Por qué? Porque soy muy crítico. Considero que el marketing político es un enfoque relativamente descontextualizado y simplificador, que de alguna manera reduce la comunicación política a fórmulas elementales, desde mi punto de vista, bastantes peligrosas.
Una de las características más significativas de este peligro es la creación, de la aparición de un fenómeno que denomino la «electoralización de la comunicación gubernamental». ¿Qué significa la electoralización de la comunicación gubernamental? La aplicación, particularmente recomendaciones, prácticas, instrumental que el marketing político ha generado, pensado para ser usado en campañas electorales y que se aplica irresponsablemente a la comunicación de gobierno.
¿Qué diferencias hay entre una y otra?
¡Brutal, gigante! Los dos son fenómenos de comunicación política, pero la gubernamental es «largoplacista», requiere de consenso. Incluso, me estoy quedando corto con el uso de la palabra consenso. En estos días hablo mucho más de legitimidad, porque la legitimidad es algo así como un consenso perdurable, un consenso sostenido en el largo plazo, mientras que el consenso en sí mismo puede ser efímero. De hecho, la característica de muchos gobiernos en América Latina es que ganan, tienen consensos efímeros, o consensos precarios, y luego se desvanece el consenso, y luego la posibilidad de pensar en legitimidad.
Pero vuelvo a la explicación de las diferencias. La comunicación electoral es espectacular, es «cortoplacista», es publicitaria, es un show técnicamente hablando, es entretenimiento, y por por si fuera poco, es adversarial pura, que significa la idea de construir parcialidades para que me distingan del adversario. Es legitimo democráticamente, pero es peligroso para lo gubernamental, porque es distinto, se trata de construir consenso, y como antes decía, legitimidad. Entonces, no entender esas diferencias –y la mayoría de la industria no es que no la entiende, sino que directamente se posa sobre el mundo electoral– es aplicar, trasladar irresponsablemente ciclos cortos de la comunicación política, espectaculares a ciclos largos que requieren de otro tipo de prácticas, otro tipo de aproximaciones.
¿Puede esta práctica suponer, a futuro, una dificultad en la gobernanza?
Desde todo punto de vista. La característica más común es que candidatos o candidatas ganan bajo una situación electoral equis, y tratan de reproducir el mismo estilo electoral. Alguien tiene un estilo, evidentemente, pero una campaña electoral no necesariamente se mantiene a largo plazo, porque la campaña es básicamente promesas y generación de expectativas. La gestión de gobierno es respuesta concretas a promesas, y básicamente gestión de expectativas para moderarlas. Entonces, claramente son lecturas absolutamente imbricadas, superpuestas en muchas etapas del ciclo político, pero totalmente opuesto en su funcionalidad.
En este momento, académicamente, ¿hacia dónde debemos apostar ahora, qué recomiendas?
Bueno, hay una serie de cuestiones que a mi me parecen fundamentales. Primero, entender que la comunicación política no solo es el mundo electoral, sino que incluye lo gubernamental, incluye la gestión de riesgos, incluye las crisis, incluye el estudio de los marcos de actuación de la oposición, incluye incluso la comunicación legislativa. Estos seis aspectos denotan la complejidad y la diversidad de la comunicación política.
En segunda instancia, particularmente enfocado en la comunicación gubernamental, me parece que el objetivo central donde la academia puede aportar es generar, además de habilidades personales, que es casi siempre lo que instrumentalmente en los foros, en las cumbres, en los congresos se transmite, la comunicación política debe tener capacidad instruccional, que significa saber cómo gestionarla. Doy un ejemplo: Hace algunos años me tocó dirigir el estudio más que grande que se realizó en la relación gobierno-ciudadanos digitales en toda América Latina, en los 61 distritos de más de un millón de habitantes, que se llama Estudio Gobernados, y está financiado por el BID [Banco Interamericano de Desarrollo].
Obviamente, el estudio incluía también a Santo Domingo. Algo muy característico era que el 90% de las interacciones ciudadanas con los gobiernos no eran respondidas. ¿Cómo se explica esto? Que no hay capacidad de respuesta, que las redes están usadas para propalar, como un ejercicio publicitario más, y no para prestar servicios.
Entonces, ahí faltan capacidades, primero de visualizar que las redes sociales son una mesa de entrada, son una posibilidad de interacción, pero también faltan capacidades internas, que es la reorganización del gobierno. Muchas veces los gobiernos son estructuras institucionales que arrastran inercia de hace 30 o 40 años, y así intentan gestionar un mundo totalmente distinto. Me parece que ahí está el objetivo, entender que cuando se trata de diferenciar la idea de qué significa comunicar bien, comunicar bien no solo significa que me vaya bien en las encuestas.
Respecto de la comunicación institucional, ¿hay algún nivel de avance en los gobiernos de América Latina?
Muy pobre, muy pobre. Yo hasta diría que hay más nivel de involución que de avance, a través de muchos criterios. Uno de ellos es, por ejemplo, el exceso de hiperpersonalización, donde quien llega, usa la estructura comunicativa del Estado prácticamente en beneficio propio. Esa hiperpersonalización genera, o degenera en una «institucionalización entallada», es decir, en un traje a la medida del gobernante o de los gobernantes de turno.
La transparencia no es solamente un activo valioso en lo que todos los gobiernos apuestan; la transformación interna, que los gobiernos dejen de pensar en cargos y piensen mucho más en funciones; la capacidad de una relación con la prensa mucho más profesional, sobre todo equidistante. Hay un montón de categorías que, obviamente, los gobiernos o han avanzado poquito, o directamente han retrocedido.
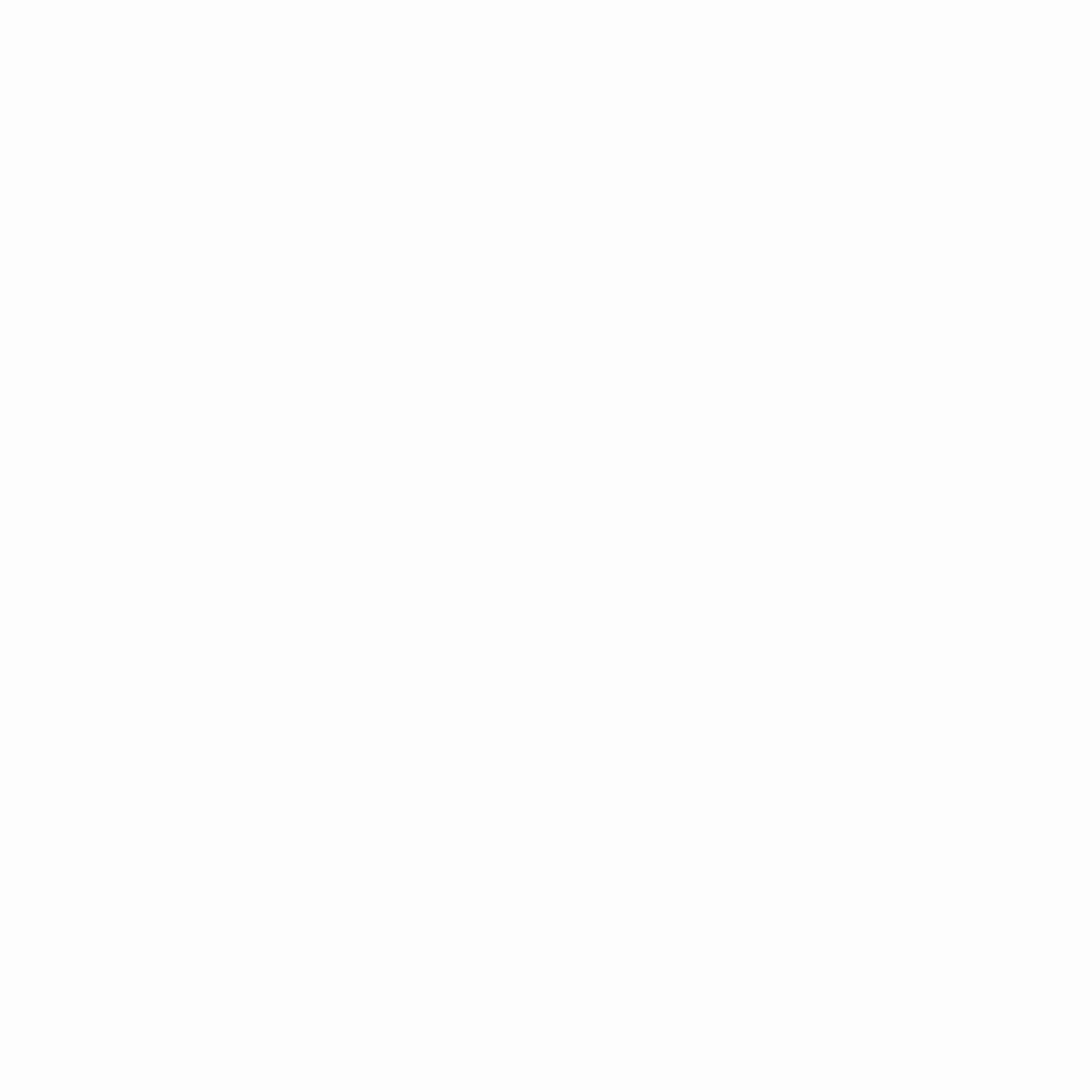
Tres libros en este año
«Al evento Cerebros Políticos he traído mis tres últimos libros, que en un año salieron casi todos juntos. El último, La política del riesgo. Construcción social, liderazgo y comunicación, que tiene que ver con la gestión del riesgo, sobre todo en situaciones de desastre, por ejemplo, qué hace un gobierno frente a la pandemia, qué hace un gobierno frente al riesgo de huracanes.
El segundo libro se llama Cualquiera tiene un plan, hasta que te pegan en la cara. Aprender de las crisis. Es un estudio para reflexionar sobre el impacto de las crisis políticas, particularmente.
El tercer libro se llama Comunicación gubernamental. Más 360º que nunca es un análisis, yo diría que bastante amplio, a modo de manual, de nociones de la comunicación de gobierno.




