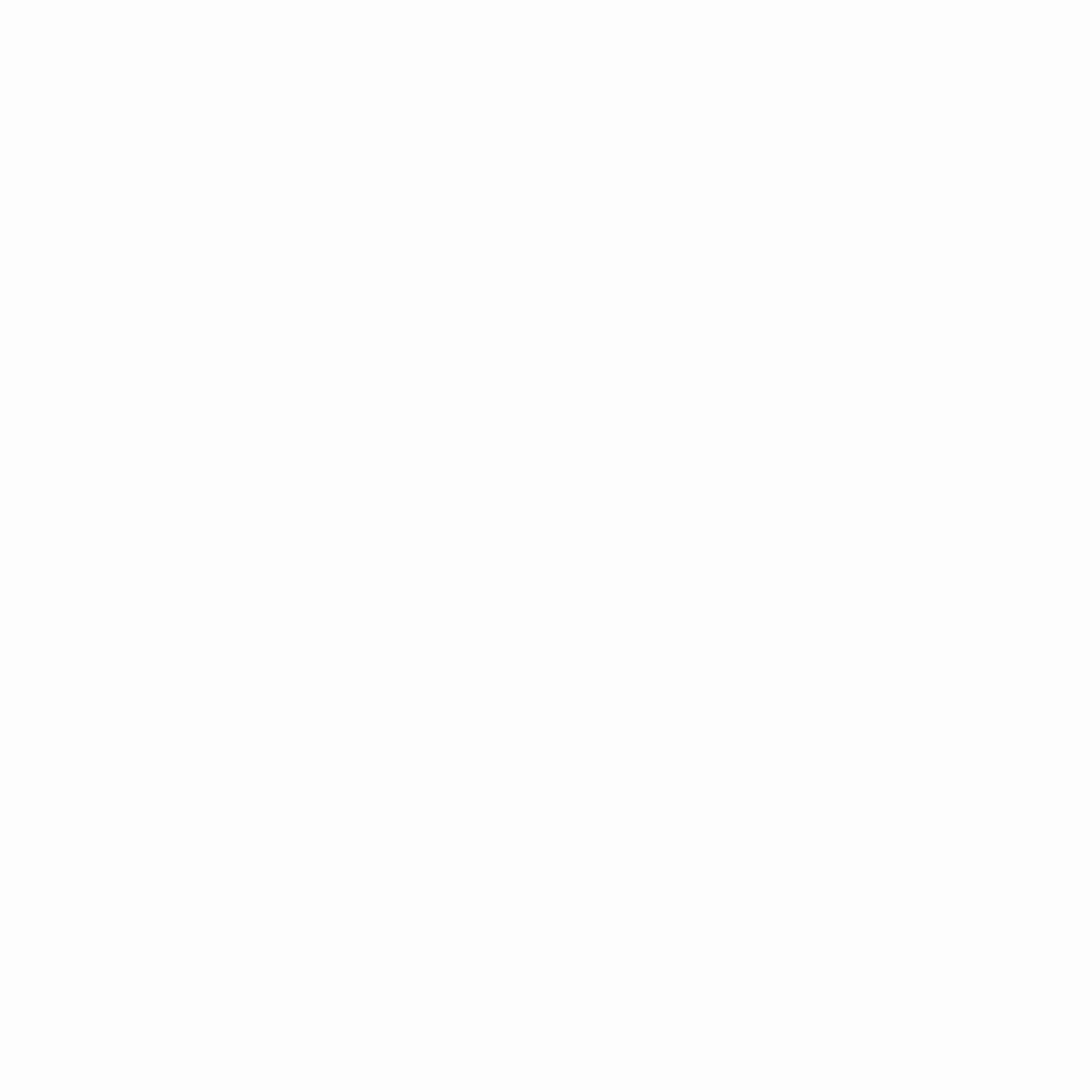
Del gobernante corrupto a la sociedad corrompida
Comparte Este Artículo
La expresión ciudadano refiere a quien vive en la colectividad y para los intereses colectivos. A la gente hay que ejercitarla en la ciudadanía, como afirma Rousseau en su Contrato social: enseñarlo a amar el Estado y a que se sienta parte de su comunidad. Esa enseñanza política debería provenir de los gobernantes en quienes las personas tienen puestos los ojos y a quienes por algo se llama personas públicas.
De esa atención puesta por las personas en las figuras de sus gobernantes va formándose una opinión. Esa opinión puede estar viciada, pero tarde o temprano tiene que ir madurando porque el curso de los acontecimientos no se detiene. Si el gobernante es un farsante, eso tendrá que saberse, o al menos intuirse, lo mismo que si es una persona sincera.
Como sostuvo el personaje de Sócrates en La República de Platón, el arte de gobernar implica que el gobernante gobierne en beneficio del gobernado y no en beneficio propio.
Un gobernante sincero predica con su ejemplo, al estilo del buen gobernante de Confucio. El discurso sobra. Un gobernante sincero habla con sus actos y enseña al ciudadano en qué consiste el ejercicio de ciudadanía. El gobernante ejemplar enseña a las personas a respetar la cosa pública porque él mismo ha demostrado su seriedad.
Como destacó Alasdair Macintyre, tener derechos no es lo mismo que tener poder. El poder es la facultad de realizar o hacer que se realicen los derechos. En principio los derechos y el poder pertenecen al ciudadano. Este delega el poder en el gobernante y retiene los derechos.
El gobernante debe usar el poder para realizar los derechos del ciudadano. El gobernante cumple con este acuerdo al administrar bien el dinero y los bienes que la ciudadanía deposita en sus manos. Esa riqueza debe ser devuelta al ciudadano en las políticas públicas. Ejecutar esas políticas públicas es realizar los derechos del ciudadano. El gobernante que no las ejecuta o que las ejecuta mal violenta el acuerdo suscrito con el ciudadano en el momento en que fue elegido para ocupar su cargo.
En un gobernante puede perdonarse la ineptitud, pero no la corrupción, porque no puede haber corrupción sin intención. El daño causado es querido por el agente que lo provoca. Tanto el corrupto como el corruptor hacen un mal uso del poder, pues no lo utilizan para realizar los derechos del ciudadano, sino para beneficio propio y de unos pocos. El resultado es también la pobreza al crearse el mismo ambiente de desigualdad y de injusticia que con la ineptitud, pero esta vez interviene también el factor de la ilegalidad.
Pero hay gobernantes para quienes la ciudadanía es una colección de votos y un medio para el enriquecimiento fácil. Cuando los gobiernos corruptos se suceden en la gobernación de un Estado, los ciudadanos terminan formándose una opinión de la política como un juego sucio en el que «todos los políticos son iguales», y puesto que los gobernantes son todos iguales, el ciudadano se corrompe y la tendencia a ser mejor ciudadano se revierte y lo que sigue es la corrupción, como cuando se sobrevive en una guerra donde impera la ley del más fuerte: se pierde el respeto por los demás. Una sociedad gobernada repetidas veces por malos gobernantes pierde el rumbo; deja de ver la luz al frente y comienza a despreciar a quienes la dirigen. En una sociedad así se vive cada día el peligro del retorno al mítico estado de naturaleza hobbesiano. O, algo menos filosófico, el riesgo del ascenso del tirano oportunista.



